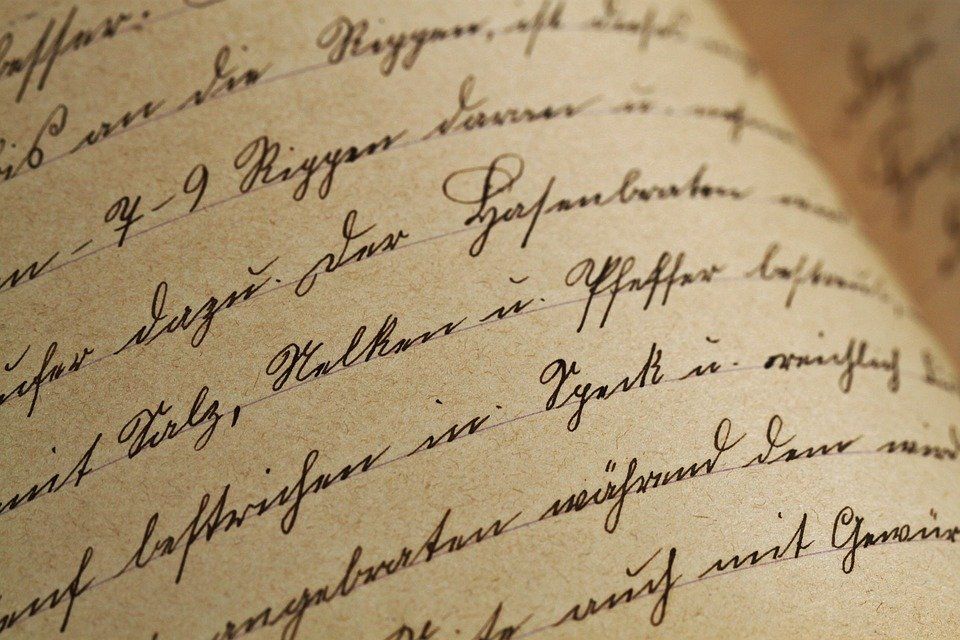Debió redactarse entre 1248, fecha de la conquista de Sevilla, y 1252, año de la coronación de Alfonso X pues en varios capítulos se alude a la ciudad andaluza como conquistada y se menciona al monarca no como Rey, sino como Infante. Probablemente su confección tuviese lugar en Burgos por un jurista particular dado que en esa ciudad castellana se encontraba la sede del Tribunal de Alcaldes de la Corte para el que se supone que todo este material fue recopilado.
El Libro de los Fueros de Castilla es un antiguo documento legal del Reino de Castilla, el más antiguo que se conoce sobre derecho territorial castellano. Está compuesto por 307 capítulos, en los que desordenadamente se mezcla material jurídico preferentemente sobre derecho privado; precedidos de epígrafes que pretenden aludir a su contenido, aunque a veces no guardan relación con él, y que probablemente fueron incorporados al texto en un momento posterior al de su redacción. El descuido con que se ha redactado se manifiesta en detalles como la repetición de una misma norma que aparece expuesta unas veces como derecho local de un núcleo de población concreta y, en otras, como costumbre de toda la comarca.
Recoge costumbres procedentes de localidades de las actuales provincias burgalesa, riojana y segoviana (Nájera, Belorado, Villafranca, Sepúlveda, Cerezo y Burgos), junto con otras que debían haber alcanzado ya una vigencia de ámbito regional. Junto a ellas, aparecen fazañas emitidas por el rey, por los adelantados, por el obispo de Burgos, el Merino Mayor de Castilla, los señores de Haro o, en una ocasión, los hombres buenos de Burgos. Hoy en día se cree que el libro trataría de dar a conocer principalmente las fazañas y privilegios, y que todo lo que aparece como fuero municipal no sería más que legislación local aplicable, en su forma original, que habría sido recopilada por una instancia judicial inferior previa al recurso de alzada ante el mencionado Tribunal de Alcaldes de la Corte o el propio monarca.
Se desconoce el criterio de selección seguido por el recopilador.
Fuero Viejo de Castilla
Fuero Viejo de Castilla o Fuero de los Fijosdalgo es una recopilación legislativa del derecho medieval castellano, obra de juristas privados. La redacción más antigua, asistemática, se data en torno al año 1248. En 1356, durante el reinado de Pedro I de Castilla, se hizo una redacción sistemática en cinco libros, que es la que se ha conservado.
Es un texto de carácter nobiliario en el que los aristócratas castellanos tratan de sustraer a los fueros locales el contenido de sus privilegios, compilándolos en un solo texto legal. De todas formas, no está claro cual era el origen cierto del texto, y la atribución es anónima. Al texto le da valor legal el Ordenamiento de Alcalá de 1348.
Sus fuentes fueron el Libro de los Fueros de Castilla y el Ordenamiento de Nájera, documento de no establecido origen, que pretendía provenir de unas supuestas Cortes de Nájera, convocadas por Alfonso VII en 1138 o por Alfonso VIII en 1185, cuya efectiva existencia no está establecida.
La expresión «Fuero Viejo» puede hacer referencia a muy distintos textos.
En la era 1377 (año 1339), Alfonso XI, hallándose en Madrid, hizo llamar a los caballeros y omes buenos, y después de manifestar que era gran mengua de justicia regirse por las disposiciones del Fuero Viejo, y porque no usaban del Fuero de las leyes que les diera Alfonso el Sabio [ Fuero Real ], mandó que juzgasen y viviesen por este último código y no por otro alguno.
El Ordenamiento de Nájera
Ordenamiento de Nájera o Pseudo-Ordenamiento de Nájera es el nombre que se atribuye a un supuesto ordenamiento legislativo de la Corona de Castilla, documento de no establecido origen, que pretendía provenir de unas supuestas Cortes de Nájera, convocadas por Alfonso VII en 1138 o por Alfonso VIII en 1185, cuya efectiva existencia no está establecida.
Consta de 58 leyes y se recoge como título 32 y último del Ordenamiento de Alcalá de 1348.
En este texto se recogieron los privilegios de la nobleza castellana y las aportaciones de esta al ejército real. Sirvió de referencia para muchos fueros locales, y es una de las fuentes del Fuero Viejo de Castilla y del Ordenamiento de Alcalá de 1348.
El Ordenamiento de Alcalá
El Ordenamiento de Alcalá es un conjunto de 125 leyes, agrupadas en 32 títulos, promulgadas con ocasión de las Cortes reunidas por Alfonso XI en Alcalá de Henares, el 8 de febrero de 1348. Son consideradas parte importante del conjunto legislativo principal de la Corona de Castilla de la Baja Edad Media, desde entonces hasta 1505 (Leyes de Toro). El último título, compuesto de 58 leyes, se conoce con el nombre de Pseudo-Ordenamiento de Nájera.
La obra significó el éxito de los letrados (de orientación romanista) quienes representaban el interés del rey por aumentar el poder de la monarquía (en el sentido de definir una precoz monarquía autoritaria). Debido a la dispersión legislativa y la indefinición de muchas situaciones jurisdiccionales (locales y estamentales), era necesaria la creación de un cuerpo normativo que ordenara y estableciera un estado de seguridad jurídica no conocida hasta la época.
Además de sancionar nuevas leyes (entre las disposiciones de esas leyes se incluían muchas otras cuestiones puntuales, por ejemplo, sobre contratos y testamentos), se estableció un orden de prelación legal para la aplicación de distintos cuerpos legislativos existentes. De esta manera quedó establecido que debían aplicarse: en primer lugar, las leyes sancionadas en Alcalá; en segundo lugar, el Fuero Juzgo y los fueros locales o estamentales que se mantuvieran en uso (siempre que no se opusieran a Dios ni a la razón, y fueran probados en sentencias); y, en tercer lugar, el Código de las Siete Partidas. Por último se estaría a la interpretación que diera el rey en caso de duda o silencio de las disposiciones citadas.
El Ordenamiento de Alcalá estaba organizado en 32 títulos y divididos en 125 leyes, con la siguiente distribución:
- del título I al XV (29 leyes) sobre Derecho Procesal.
- del título XVI al XIX (7 leyes) sobre Derecho Civil.
- del título XX al XXII (18 leyes) de las penas.
- el título XXIII (2 leyes) de la usura.
- el título XXIV (1 ley) de las medidas y de los pesos.
- el título XXV (1 ley) de las multas.
- el título XXVI (1 ley) de los portazgos y peajes.
- el título XXVII (3 leyes) de la prescripción.
- el título XXVIII (2 leyes) del orden de prelación de las leyes.
- el título XXIX (1 ley) de los duelos.
- el título XXX (1 ley) de la guarda de los castillos y fuertes.
- el título XXXI (1 ley) de los vasallos.
- el título XXXII (58 leyes) que copia al Ordenamiento de Nájera.
El ordenamiento de Alcalá pasó a aplicarse a las zonas con fueros locales, como Sahagún, Cuenca, León o Castilla, que paulatinamente irían adoptando el Fuero Real al serles «otorgado» éste.
Sin embargo el rey tuvo que ceder a las presiones nobiliarias que deseaban ver reconocidas diferentes concesiones de tierras y privilegios durante las continuas revueltas y guerras civiles bajomedievales, especialmente en los turbulentos años bajo la regencia de su abuela María de Molina, durante su minoría de edad y la de su padre Fernando IV.
Los nobles argumentaron precedentes en una asamblea en Nájera con Alfonso VII en 1138, y consiguieron finalmente disfrutar de privilegios fiscales y judiciales, conservar las tierras antes de señorío bajo determinadas condiciones, y sobre todo afianzarse como ricoshomes, nobles poderosos, que ya se distinguen claramente de los nobles caballeros y por supuesto del resto de hombres libres.
En adelante se distinguirán claramente en la Corona de Castilla las tierras de realengo, bajo jurisdicción real, y las de señorío, bajo jurisdicción señorial (de un noble laico o eclesiástico).
Lo dispuesto en el ordenamiento de Alcalá tuvo una dilatadísima vigencia, sobre todo el sistema de prelación de fuentes (Título XXVIII, Ley I del Ordenamiento), habida cuenta de que su texto fue recogido luego por las recopilaciones de la Edad Moderna (Leyes de Toro, Nueva Recopilación, Novísima Recopilación) y se mantuvo vigente hasta la adopción del sistema constitucional a lo largo del siglo XIX; y en algunos aspectos, hasta la promulgación del Código Civil en 1889.
Las Leyes de Toro
Las Leyes de Toro de 1505 son el resultado de la actividad legislativa de los Reyes Católicos, fijada tras la muerte de la Reina Isabel con ocasión de la reunión de las Cortes en la ciudad de Toro en 1505 (Cortes de Toro), en un conjunto de 83 leyes promulgadas el 7 de marzo de ese mismo año en nombre de la reina Juana I de Castilla.
La iniciativa de esta tarea legislativa había partido del testamento de Isabel la Católica, a partir del cual se creó una comisión de letrados entre los que estaban el obispo de Córdoba y los doctores Díaz de Montalvo (que previamente había recopilado el Ordenamiento de Montalvo de 1484), Lorenzo Galíndez de Carvajal y Juan López Palacios Rubio.
La reina titular de la Corona de Castilla en ese momento era Juana (que pasó a la historia como la loca), hija de los Reyes Católicos Isabel, recientemente fallecida —26 de noviembre de 1504—, y Fernando —cuyo único título en ese momento era el de rey de Aragón—), pero se encontraba en Flandes, donde el 15 de septiembre de 1505 dio a luz a una hija. El gobierno de la Corona, según el testamento de Isabel la Católica, era ejercido por Fernando. Antes de la llegada de Juana a Castilla y León, en la Concordia de Salamanca (24 de noviembre de 1505) se acordó la continuidad del gobierno de la Corona por Fernando, reconociendo como reyes tanto a Juana como a su marido, Felipe el hermoso. Desde la Concordia de Villafáfila (27 de junio de 1506) quedó Felipe como gobernante único al ser declarada incapaz Juana y consentir Fernando en retirarse a la Corona de Aragón; pero al poco tiempo murió (25 de septiembre de 1506), y Fernando el Católico retomó el gobierno en la Corona de Castilla como regente en nombre de su hija.
La interpretación jurídica de las Leyes de Toro suele hacerse en el sentido de que ordenan la aplicación y recogen y actualizan el corpus legislativo de la Corona de Castilla durante toda la Edad Media. Heredero del gótico Fuero Juzgo (Liber Iudiciorum) y la recepción del Derecho Romano justinianeo (Ius Commune o derecho común) a partir de la Baja Edad Media, especialmente el Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio y el Ordenamiento de Alcalá; al mismo tiempo que lo coordinaba con los fueros municipales y los privilegios nobiliarios y eclesiásticos, aclarando las contradicciones existentes entre todos ellos.
Se componen de 83 preceptos o leyes, sobre diversas cuestiones, especialmente de Derecho Civil, derecho sucesorio, derecho matrimonial, Derecho Procesal, derechos reales y de obligación y, finalmente, materias de Derecho Penal.
Posiblemente la mayor trascendencia de las Leyes de Toro sea la regulación del mayorazgo, cuyo significado social fue garantizar el predominio social de las familias de la alta nobleza vencedoras de las guerras civiles castellanas durante todo el Antiguo Régimen.
Las Leyes de Toro fueron la base de las siguientes recopilaciones legislativas (Nueva Recopilación y Novísima Recopilación), que a su vez estuvieron vigentes hasta la promulgación del Código Civil, en 1889.
– Derogan La Pragmática de Madrid
Su importancia e interés han suscitado la atención y el estudio de los más célebres jurisconsultos de España.
Algunas de las Leyes de Toro, como la 41 sobre usucapión de títulos nobiliarios, siguen vigentes hoy en día, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo.